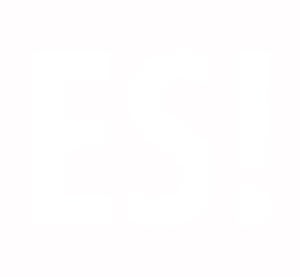Arthur Harris, veterano de Vietnam, 88 años. Sentado al fondo de la sala del tribunal, en su silla de ruedas, sostenía entre las manos los papeles que podían arrebatarle lo último que le quedaba: su casa.
Su esposa había muerto, no tenía hijos y las paredes de su hogar se desmoronaban como su propio cuerpo. Recibió multas por un porche roto, pintura descascarada, un techo con goteras. Infracciones que no podía pagar.
Frente a él, el juez —famoso por aplicar la ley con rigidez— escuchaba cómo el abogado de la ciudad pedía autorización para expropiar la vivienda.
Era el final.
Arthur bajó la cabeza y, por primera vez en décadas, lloró.
La sala enmudeció.
El juez detuvo el mazo en el aire.
Su voz, que solía sonar firme y fría, se quebró:
—Haremos un receso de quince minutos.
Cuando regresó, algo había cambiado.
Ya no era un juez el que hablaba, sino un hombre.
—Señor Harris —dijo con tono sereno—, acabo de hablar con la oficina local de Veteranos y con el fondo del condado. Todas sus multas han sido anuladas.
Arthur levantó la mirada, incrédulo.
—Además —continuó el juez—, un sindicato de contratistas se ofreció a reparar su casa, sin costo alguno, desde la próxima semana.
El anciano rompió a llorar, esta vez no de miedo, sino de alivio.
Y entonces ocurrió lo inesperado.
El juez bajó del estrado, caminó hasta la silla de ruedas y lo abrazó. Un abrazo largo, sincero, sin solemnidad.
Arthur, sollozando, apenas logró murmurar:
—Yo… yo ya no creía que a nadie le importara.
El juez le apretó el hombro y respondió con la voz entrecortada:
—Sí nos importa. Usted nos sirvió. No lo olvidamos.
Ese día, en una sala de tribunal, la justicia tuvo rostro humano.
Y la gratitud, por un instante, volvió a tener voz.

Por Chihuahua Es Cultura