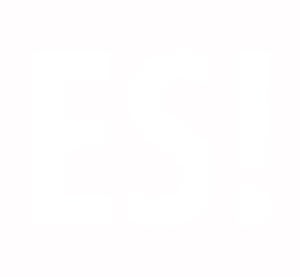Escrito por Gisel Dominguez.
Yo solo quería que ayudara más con los gastos. Eso era todo.
Llevábamos tres años separados y él mandaba una miseria cada mes. Yo trabajaba en una panadería de madrugada y limpiaba casas por las tardes. Mi nena cumplió 9 años y me pidió una bici. Una bici normal, nada del otro mundo. Y no pude dársela.
Esa noche lloré en la cocina mientras ella dormía. Y tomé la decisión: lo iba a denunciar.
“Necesitamos actualizar el monto de la manutención“, le dije a mi abogada. Ella me explicó que íbamos a necesitar papeles, pruebas de ingresos… y que a veces pedían un ADN para confirmar la paternidad.
“Es puro trámite“, me dijo. “No te preocupes.”
Firmé todo. Pensé que en dos meses tendríamos más plata para las cosas de la escuela, para sus zapatillas que ya le quedaban chicas.
Tres semanas después sonó mi teléfono.
“Necesito que vengas a la oficina“, dijo la abogada con una voz rara.
Cuando llegué, me puso un papel enfrente. Letras, números, un sello oficial. Y una frase que no entendí al principio:
“El señor X queda excluido como padre biológico con una certeza del 99.9%”
Leí dos veces. Tres. Cuatro.
“Esto tiene que estar mal“, dije. Me temblaba todo el cuerpo. “Tiene que ser un error del laboratorio.”
Ella movió la cabeza despacio. No era un error.
Él me llamó esa misma tarde gritando.
“¡ME HICISTE CRIAR UNA HIJA QUE NO ES MÍA!”
“Yo no sabía, te lo juro, yo no sabía—”
“¡MENTIROSA! ¡Nueve años me hiciste vivir una mentira!”
Colgó. Bloqueó mi número. Desapareció.
Y yo me quedé ahí, en el piso de mi cuarto, tratando de entender cómo había pasado esto.
Porque era verdad: yo tampoco lo sabía.
Empecé a recordar. A juntar pedazos.
Habíamos tenido una crisis fuerte cuando yo quedé embarazada. Nos habíamos separado como un mes. Yo salí un par de veces con alguien más. Nada serio. O eso creí. Después volvimos, y cuando le dije que estaba embarazada, él estuvo feliz. Nunca dudó. Yo tampoco.
Hasta ahora.
Busqué al otro hombre en redes sociales. No lo encontré. Había sido algo de una noche, ni siquiera intercambiamos teléfonos. No tengo forma de ubicarlo. Y aunque lo hiciera… ¿qué le diría?
Lo peor vino después.
Mi hija empezó a preguntar:
“Mami, ¿por qué papi no me llama?“
“Está ocupado, mi amor.”
“¿Hice algo malo?“
“No, bebé. No hiciste nada.”
Pero las semanas pasaron. Y él nunca volvió.
Una noche ella me abrazó llorando y me dijo:
“Papi ya no me quiere, ¿verdad?”
No supe qué contestar. Porque era verdad. Él dejó de quererla. De un día para otro. Como si nueve años no importaran. Como si las noches en el hospital cuando tuvo neumonía, las fiestas de cumpleaños, los dibujos que ella le hacía con brillantina… todo eso se borrara con un papel.
Hoy no paga nada. Legalmente ya no tiene obligación.
Perdí la demanda. Perdí el dinero del abogado. Y perdí algo peor: la ilusión de que mi hija tenía un papá.
La gente me juzga. Dicen que yo lo engañé, que soy una cualquiera, que me lo merecí. Nadie me pregunta cómo estoy. Nadie me cree cuando digo que yo tampoco sabía.
Mi niña sigue durmiendo con la foto de él en su mesita de noche. A veces la escucho hablarle bajito antes de dormir.
Y yo me pregunto:
¿Qué pesa más, la sangre o el amor?
¿El ADN o los recuerdos de nueve años?
Porque para ella, él sigue siendo su papá.
Aunque el papel diga otra cosa.

A veces una prueba de ADN no solo cambia un apellido. Cambia vidas enteras.
Por Chihuahua Es Noticia