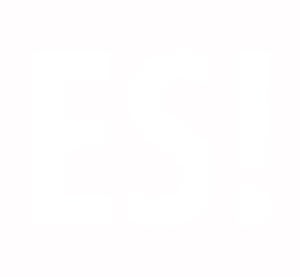Cuentan los viejos cronistas que, en una ciudad de la Francia medieval, las esposas descubrieron un extraño arte secreto. Cada mañana, al servir el pan y el vino del desayuno, vertían en la copa de sus maridos unas gotas de un veneno suave, apenas perceptible, incapaz de causar la muerte pero suficiente para sembrar el malestar.
Los hombres partían entonces a sus labores, ajenos a la pócima que recorría su sangre. Al caer la noche, cuando regresaban al hogar, sus esposas les ofrecían un cáliz con el antídoto, disfrazado en agua o caldo tibio. Bastaban unos sorbos para que el cuerpo se aliviara y el espíritu descansara.
Mas si el hombre se demoraba en volver —porque otras andanzas lo retenían lejos del techo conyugal—, el veneno cumplía su silenciosa obra: dolor de cabeza, náuseas, cansancio, angustia y desaliento. Cuanto más distante estaba del hogar, más pesado se volvía su sufrimiento.
Así, sin comprender jamás el sortilegio, los hombres aprendieron a temer a la ausencia y a venerar el regreso. Con el engañoso remedio, las esposas aseguraban su presencia y cultivaban la ilusión de que solo bajo el amparo del hogar podían hallar paz y salud.
De esta manera nació la fábula del veneno invisible: un lazo tejido entre astucia y engaño, entre el dolor de la distancia y el alivio del retorno.
Por Chihuahua Es Historia